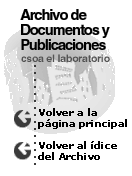
del Semario<
Primo Moroni, Daniele Farina, Pino Tripodi
Sucede a veces que un acontecimiento fallido produce efectos duraderos y superiores a otros que entre trompetas y pompas magnas, demuestran más tarde su falta de espesor, tanto en las hipótesis como en los resultados. Esto es lo que está sucediendo con un convenio nunca producido, que tendría que haberse celebrado en Arezzo en octubre del 95 y cuyos materiales se publican en este libro. El lector tendrá forma de conocer el debate áspero, espinoso, fuertemente conflictivo y a veces un poco esotérico que se desarrolló entre los colectivos de los centros sociales (CS) y que atañe a temáticas cruciales, interesantes no sólo para el futuro y las estrategias de los CS sino para el devenir de este país. En el debate sobre El espacio social metropolitano entre el riesgo del gueto y la empresa de proyectos sociales- éste era el título del convenio abortado- se pone de manifiesto, como a menudo cabe constatar en los últimos años, que en los centros sociales, en torno a ellos, sobre ellos y a menudo a su pesar, se anudan cuestiones cruciales inherentes a las profundas modificaciones de la sociedad italiana, al choque mortal con sus aparatos de poder, a la decadencia de las formas de representación, al uso de las áreas urbanas, a los derechos negados y a los deseos de transformación social. Cualquiera que se haya remitido aun sólo a una parte de estas cuestiones habrá encontrado como objeto de atención o como sujeto de intención a los CS. La red ramificada, no obstante diferenciada y no coordinada, de los más de cien CS italianos, ha sido, a menudo, en primer lugar espectadora de escenas preparadas en otro lugar, y más tarde protagonista impetuosa y secularizante sobre el escenario. Los CS son utilizados ya sea como pararrayos de complicados choques de poder -ojo, no sólo de los poderes fuertes, institucionales, sino también de los débiles, neosindicales y microorganizativos que son vecinos próximos y a veces cohabitantes de los CS- que como sensor, sensible y productor de sentido, que alude a escenarios sociales todavía sin definir y en cuyo flujo, tan vortiginoso como nebuloso, se sitúa la ocupación -de espacios, de inteligencia, de creatividad- pero también la preocupación de los protagonistas de este debate.
Los CS son un oscuro objeto del deseo- y éste es otro de los nudos cruciales del debate, que atañe a su identidad- no sólo para quienes han hecho todo lo posible para inhibir su existencia, su actividad y, en su defecto, su proliferación, sino también para los protagonistas. Por ejemplo, los CS son muy diferentes entre sí, pero se sienten más diferentes de lo que realmente son. En este tema tienen un defecto de vista típico de la política: entre mí y mi vecino, aunque fuera de mi mismo partido, veo una diferencia abismal, en cambio, él y su más acérrimo enemigo me parecen objetivamente iguales. El cuerpo de los frecuentadores de los centros sociales- que por fuerza numérica suscita la envidia de todas las formas tradicionales de representación y de diversas instituciones culturales- parece moverse a su vez por el placer de incidir en el territorio urbano y también sobre los CS, por signos que hacen referencia a un código proveniente del Leoncavallo y del Forte Prenestino, etc.. Un cuerpo sin embargo que a duras penas consigue convertirse en el motor no sólo de la estética de los CS sino también de su proyectualidad.
El cuerpo de los frecuentadores de los CS -su composición social y cultural, los variados derechos de los que es portador, los deseos que lo inervan- constituyen el elemento central para emprender acciones de innovación social y cultural. Este libro se dirige a este cuerpo en parte fantasmático, objeto de indiferencia, de tolerancia no disimulada, de prejuicio, de control, de miedos y de locos deseos, con la esperanza de que el carácter recíprocamente ajeno entre el cuerpo y el espacio que ocupa se reduzca. De hecho, el material producido ha sido elaborado por sujetos individuales o colectivos que son protagonistas de la gestión de los centros. Este es el primer libro que reúne materiales de los centros para introducirlos en el circuito editorial oficial. Un libro en parte autogestionado pero no autoproducido, por la opción inequívoca de los compiladores de encontrar un espacio neutro que le asegurase rapidez y máxima difusión, espacio garantizado por la editorial Castelvecchi, a quien damos las gracias vivamente. La opción que hemos tomado ha sido la de publicar todos los documentos en el orden en el que fueron escritos y que hacen referencia al convenio de Arezzo. Esta documentación es exahustiva del material del convenio, pero no de las temáticas tratadas.
Los materiales han sido recogidos después de una peculiar espectacularización del debate de la que es conveniente informar. Los promotores -diversos ayuntamientos administrados por la izquierda y el circuito de los Giovani Artisti- encargaron a una asociación de investigación, el AASTER, la organización del convenio. El AASTER -en el que colabora uno de los firmantes, Primo Moroni, que se ha movido a lo largo y ancho de los CS y ha fundado la librería Calusca, hoy en el centro social Cox18 de Milán- redactó un breve documento que se difundió vía fax a partir de marzo, por los centros sociales de toda Italia. Aunque se sabía que en el convenio iban a participar, además de los CS, también administradores, empresarios de proyectos sociales, etc., a via Conchetta llegaron muchas adhesiones, pero sólo dos documentos, de Milán y por otra parte escritos, si se permite la metáfora, por inquilinos no administradores de los centros. Desde ese momento, el debate es mayoritariamente milanés y se produce especialmente en Conchetta y en el Leoncavallo. En este último se celebran dos seminarios entre abril y mayo, de los que se publican el debate más la intervención de Bonomi, mientras que en Conchetta se celebra el dos de julio un preconvenio -publicado aquí con las intervenciones de Gomma, de Luca del Brancaleone de Roma y de la Cayennoutgestita de Feltre- para decidir si se celebraba o no la iniciativa de Arezzo. De hecho, en los centros cunde una infinita discusión sobre la oportunidad de ir a Arezzo, se multiplican las interpretaciones sobre el documento de convocatoria, pero la mayoría de los centros, directamente, no se expresan. Después de un largo esfuerzo organizativo, y de que Conchetta y el Leoncavallo difundan con cientos de copias el material que les había llegado, el dos de julio se llega a un punto en el que se intuye que ha habido en todo el país muchas reacciones humorales, positivas y negativas, sobre la hipótesis aretina, pero ha faltado un interés y un esfuerzo analítico respecto a las cuestiones planteadas.
Cuando da comienzo la espléndida cena coxara, se supone que el convenio se celebrará.
La pelea se desencadena sólo después del cinco de julio cuando Il Manifesto publica dos artículos, no especialmente brillantes y escasamente analíticos sobre la reunión del dos de julio. El diario publica más cartas y los CS de toda Italia entran en fibrilación por el escándalo de Arezzo. Potencia de los media, al final muchos CS, sobre todo los contrarios al convenio, toman una posición. El debate se hace más áspero, se convocan reuniones y convenios antiaretinos, hasta que los promotores y los organizadores del convenio deciden parar el carro, anunciando que para evitar rupturas inesperadas e indeseables entre CS, el convenio no se celebrará. Pero ahora el debate ya está en marcha, ahora los temas de la agenda de Arezzo son metabolizados por los centros aunque, como puede comprobarse por el material, el debate concierne sobre todo al norte de Italia. Una buena parte de los documentos se expresa en tonos fuertemente críticos no sólo hacia las hipótesis teóricas de los organizadores, sino incluso respecto a la posibilidad de que se produzca una discusión sobre esos problemas. Pero no es esto lo que importa: lo que importa es que en referencia a las dinámicas de transformación en marcha, con sus resultados sociales, económicos, culturales, los CS, aunque requeridos desde fuera, han empezado a producir una reflexión ciertamente complicada pero saludable, de la que depende su capacidad de ser vector conflictivo y de proyecto en mayor medida de lo que lo han sido hasta ahora. Este libro es el fruto de una intención explícita e inequívoca: relajar los tonos y profundizar los temas de la polémica política.
Los centros sociales son los lugares, aunque míseros y parciales, que hacen posible todavía -pese al desierto de los años ochenta y el pantano de los años noventa- deseos y proyectos para una transformación radical de la sociedad. El final de la última frase, algo retórica y deliberadamente enfática, nos permite entrar sosegadamente en el tema de la discusión no para señalar soluciones que cada uno de nosotr@s podemos pensar de manera diferente, sino para subrayar algunos vicios lingüísticos que tienen en común los protagonistas del debate -nosotr@s incluidos- y que producen continuos cortos en los circuitos de los centros sociales, pero no sólo en éstos. Así pues, transformación radical de la sociedad. En el milieu de los centros sociales tod@s están de acuerdo con esta afirmación. Pero cuando se pregunta: "żqué quiere decir?", las respuestas se vuelven vagas y la certeza reiterada de la afirmación se ve ligada a la vaguedad de su valor semántico. Es cierto que de las diversas respuestas que surgen aquí y allá en el libro pueden deducirse dos concepciones diversas de la transformación. Una prefiere el largo plazo, la otra, en cambio, el corto. Está bien señalar que esta concepción diversa del tiempo ha acompañado a todas las revoluciones y las luchas políticas del siglo XX, incluidas las de los años 70. Ahora bien, los primeros centros sociales nacen precisamente en los años 70, y esta primogenitura ha provocado la transmisión de algunos genes hereditarios. Lo que preocupa y se pone de manifiesto por lo materiales presentados en este libro, es que a menudo sube a la superficie el peor rostro de aquellos años, incrustado de grupismo, de esloganismo y de retórica que escapa a los más elementales criterios no sólo pragmáticos sino también lógicos. A menudo el lenguaje se refugia en un laberinto de aporías, de contradicciones, de non sense, de traslaciones del discurso por las que sólo el que cree se convence.
Estamos convencidos de que los centros sociales, como cualquier otro fenómeno interesante, tienen su pregnancia y deben ser valorizados por su profunda discontinuidad con los años 70. Los elementos de continuidad que sin embargo existen son menos interesantes, como suelen serlo, por lo general, lo ya dicho y lo ya hecho. Los centros sociales han conseguido tal potencia simbólica que pueden ser incubadores, y esta es la apuesta, de un imaginario social no sólo diverso, naturalmente, del existente, sino también profundamente diferente del de los años 70. Diferencia que no es tarea nuestra indagar en este espacio, pero que hay que señalar de forma definitiva.
Largo y corto plazo, se afirmaba. En lo que atañe a nuestro problema, señalemos que las dos concepciones se miran recíprocamente con desconfianza: l@s fautor@s del largo plazo de la transformación tachan a l@s demás de reformismo, mientras l@s fautores del corto plazo piensan que l@s "larguistas" son como un conjunto de sectas religiosas que predican desde lo alto del propio verbo el "advenimiento". Sin embargo no se trata de esto: en este campo discursivo quizás es mejor deshacerse de la diatriba entre reformistas y revolucionarios aunque sólo fuera porque tod@s se creen, con razón o sin ella, revolucionari@s y tod@s tienen que vérselas no con problemas teológicos sino con terrenos concretos del tipo: żqué actividad debe desarrollar el CS, qué referentes debe tener?. Así pues, se trata de discutir de esto dejando a cada un@ su libre arbitrio. Para hacer algo no es necesario compartirlo todo, basta con compartir lo que se decide hacer de forma común. El todo es mejor discutirlo, si no se quiere perder el tiempo y producir bilis, sólo con quien esté interesad@.
Otro vicio lingüístico es el relativo al problema espontaneidad-organización, que en jerga puede significar: żdebemos dar preferencia a las relaciones con l@s frecuentador@s o dar prioridad a la construcción de la subjetividad política interna? Dando vueltas por los centros se asiste no pocas veces a una simpática paradoja: l@s más irreductibles organizativistas son a veces aproximativ@s, caótic@s y fanfarron@s organizando sus iniciativas, y en cambio sucede que l@s espontaneístas encallecid@s las preparan hasta llegar a la pedante minucia. Esta paradoja demuestra como a veces el debate es casi exclusivamente ideológico o, para ser más claros, vacunada de recaídas en la praxis. Un caso típico es el siguiente: żlos CS deben producir socialidad o subjetividad política? żO bien, variante instrumentalista, la socialidad en función de la subjetividad? żO incluso, variante existencialista, la subjetividad en función de la socialidad?.
Son los juegos lingüísticos de la prioridad que a fuerza de predicar el aut aut inhiben el et et. Sin embargo -sin necesidad de remontarse al dramático debate sobre la cultura y la política entre intelectuales comunistas y aparato de partido de los años 50- si hay algo que ha producido la experiencia de décadas que hemos dejado atrás y la misma experiencia de los CS, es el absoluto entrelazamiento de política y cultura, de política y existencia, su campo de absoluta indiscernibilidad.
Otra paradoja de los CS es aquella a cuyo través, a menudo a pesar de los colectivos protagonistas, han difundido montañas de política cultural y ratoncillos de cultura política. Es decir, los CS son identificados más como lugares de fuerte innovación cultural que de transformación de la acción política, situación ésta a la que aluden con seguridad sin lograr no obstante hacerla explícita claramente. El aut aut entre socialidad y subjetividad inhibe ambas y el et et garantiza su desarrollo, acaso no homogéneo, pero recíproco.
Ocupémonos ahora de algunas operaciones de reducción semántica. El título del convenio decía: El espacio social metropolitano entre el riesgo del gueto y la empresa de proyectos sociales. La lectura de los documentos pone de manifiesto que desaparece veloz y casi unánimemente el espacio social metropolitano y ocupa su lugar el Centro Social. A partir de esta reducción semántica puede intuirse por qué el aut aut puede y debe provocar escándalo. El gueto y la empresa de proyectos sociales son algo de lo que obviamente hay que rehuir. Romper el gueto ha sido gritado en todas partes por los CS, tanto que en este caso los CS han llegado a ampliar el valor semántico de la palabra. El rechazo del gueto no ha significado voluntad de inclusión, como creen los que piensan el gueto sólo como lugar de exclusión, sino destrucción continua de los muros exteriores que impiden el libre flujo en el espacio urbano. Flujo de rentas, de saberes, etc. El gueto no es sólo el CS, el prostíbulo o el Centro de acogida, sino también la universidad, el Teatro de la Scala de Milán. El gueto no vive sólo en los espacios amurallados sino también y sobre todo en los espacios autorecluidos, no sólo en los espacios de la constricción sino también en los del miedo.
En cuanto a la empresa de proyectos sociales, la desconfianza, previsible, ha sido precursora de una gran confusión, antes incluso de serlo de una gran división. La nueva organización del trabajo -no el modo de producción- reduce velozmente el trabajo asalariado tanto público como privado y con la misma velocidad introduce trabajadores autónomos en el ciclo productivo. Estos últimos tienen condiciones de trabajo y de ingresos proporcionales a sus saberes y especialmente a sus saberes relacionales y comunicativos. Se puede discutir sobre cómo definir este proceso; si es estratégico o relativo a esta fase de desarrollo, si supone mayor explotación o la próxima liberación del trabajo. Sin embargo, no se puede estar en desacuerdo sobre el hecho de que es un proceso en marcha en la sociedad italiana. Y que este proceso hará, acaso sacrosantos pero cada vez menos importantes, aunque sólo sea por un mero dato numérico, los conflictos en el seno del trabajo asalariado. Ahora bien, especialmente en el norte de Italia -y tal vez sea esto un elemento para comprender por qué el debate se ha producido especialmente ahí- esta masa creciente y variada de fuerza de trabajo ha influido en la expansión del fenómeno de la Liga Norte, en primer lugar, y luego de Forza Italia, y por tanto de Alleanza Nazionale. Tratándose en buena medida de trabajador@s con alto nivel de formación, pero sin un correspondiente parámetro de funciones y de rentas, debemos preguntarnos: żforman parte de una composición de clase modificada sobre la que hay que reflexionar atentamente o hay que globalizarlos en el estereotipo del evasor fiscal, como hace toda la izquierda tramposa? Y entonces, si la capacidad conflictiva de esta fuerza de trabajo es diferente por necesidad o por características de la del obrero de fábrica o del trabajador asalariado en general żcómo hacer para no abandonarles a la derecha?.
Una cuota de est@s trabajador@s elige y otra se ve obligada a formar una empresa. Entre l@s que eligen, y es hora de recordarlo, hay quienes rechazan el trabajo asalariado. Nadie propone no hacer luchas en los hospitales, en las escuelas o en las fábricas, no se propone el aut aut, sino dedicar una atención a esta cuota de fuerza de trabajo que, aparte del dato numérico, alude -y aquí las diferencias pueden empezar a desarrollarse- no sólo a una organización diversa del trabajo, sino también a nuevas formas de conflicto y de acción política. No podemos saber cuáles podrán ser estas formas; a veces el análisis es tan presuntuoso como esquemático. Lo cierto es que los CS podrán jugar un papel de gran importancia ya que, imposibilitad@s para entrar en conflicto de forma tradicional -contra el capataz, la multinacional, la empresa pública- es posible que est@s trabajador@s expresen, no tanto y ya no en el tiempo sino en el espacio, su carga transformadora.
La primera lucha relativa al espacio la han hecho contra el Estado central, a favor de las autonomías. Ahora empieza a verse claro que las autonomías deben hacer pagar los mismos impuestos o incluso más de los que hacía pagar el Estado para funcionar. Además en much@s trabajador@s que frecuentan los centros sociales se pone de manifiesto un elemento a simple vista esquizo. Batallador@s y revolucionari@s en las luchas de los centros, mud@s, como si fueran jubilad@s, en las luchas del trabajo. Es un dato que se ha subrayado en diversas ocasiones, pero que atañe a una condición social poco investigada o a replicantes del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Después de este discurso esquemático, tal vez provoque menos escándalo que se hable de empresa, dado que mucha de la fuerza de trabajo en activo o en formación es empresaria de si misma. żPero esto que tiene que ver con los CS en tanto empresa? También aquí percibimos un reduccionismo semántico. Empresa puede querer decir actividad difícil e importante, de resultado incierto. A partir de esta definición tod@s podrán estar de acuerdo en que los centros sociales son una empresa, ˇy qué empresa!, como subraya el título de este libro. Pero en el debate a la palabra se le otorga el significado de actividad económica y poco a poco de industria, ergo de industria capitalista. Un monismo semántico que no ayuda a discutir, teniendo en cuenta que los centros sociales con empresa en todos los sentidos excepto en el último. Los CS forman empresa, es decir, desarrollan actividades económicas ligadas a sus actividades de espectáculo, actividad musical y de gadget. Además, a su lado se han formado una serie de cooperativas que interaccionan con la actividad de los centros. El poder conoce estas cosas, tanto que les presta una atención que se está volviendo maníaca. żLos CS, pregunta fundamental, desarrollan actividades económicas sólo para confiscar los medios útiles para la supervivencia- y acaso, planteamos la pregunta, que puede resultar escandalosa incluso para los que escribimos, en este no querer pagar los impuestos o los alquileres, se parecen a much@s trabajador@s autónom@s que si pagaran todos los impuestos perecerían- para desarrollar actividades políticas, conflictos, o incluso porque consideran posible, tal vez incluso deseable, que se forme un circuito, quizás marginal y paralelo al oficial, en el que puedan reconocerse- y crear proliferación- cuotas de la fuerza de trabajo que, por obligación o elección, desempeña trabajo autónomo? La respuesta a esta pregunta es ardua, transciende la empresa de este libro y traería consigo, tal vez incluso entre los firmantes, opciones diferentes. Esta respuesta precisa que previamente se desate el nudo largo `plazo-corto plazo. Sólo después de esa opción un@ puede considerar posible el cambio revolucionario dentro de los procesos o después del proceso. En estos últimos treinta años la dialéctica no ha funcionado a este respecto. A nosotros sólo nos queda cerrar el círculo, que no tenemos intención de hacer cuadrar como a menudo hacen l@s revolucionari@s, que en esto se parecen a aquel teólogo alemán que en el siglo pasado, cuando tuvo que explicar la presencia de fósiles- que daban testimonio de la maldad de Dios, que había dejado perecer para siempre a criaturas que eran suyas- intuyó finamente que el buen Dios había creado los fósiles como fósiles para comprobar si algún día hombres malvados se atreverían a dudar de su bondad. --------------------------------------
«-- Volver al Indice del seminario
«-- Volver al Indice del Archivo de Documentos
«-- Volver a la Página Principal del Centro Social